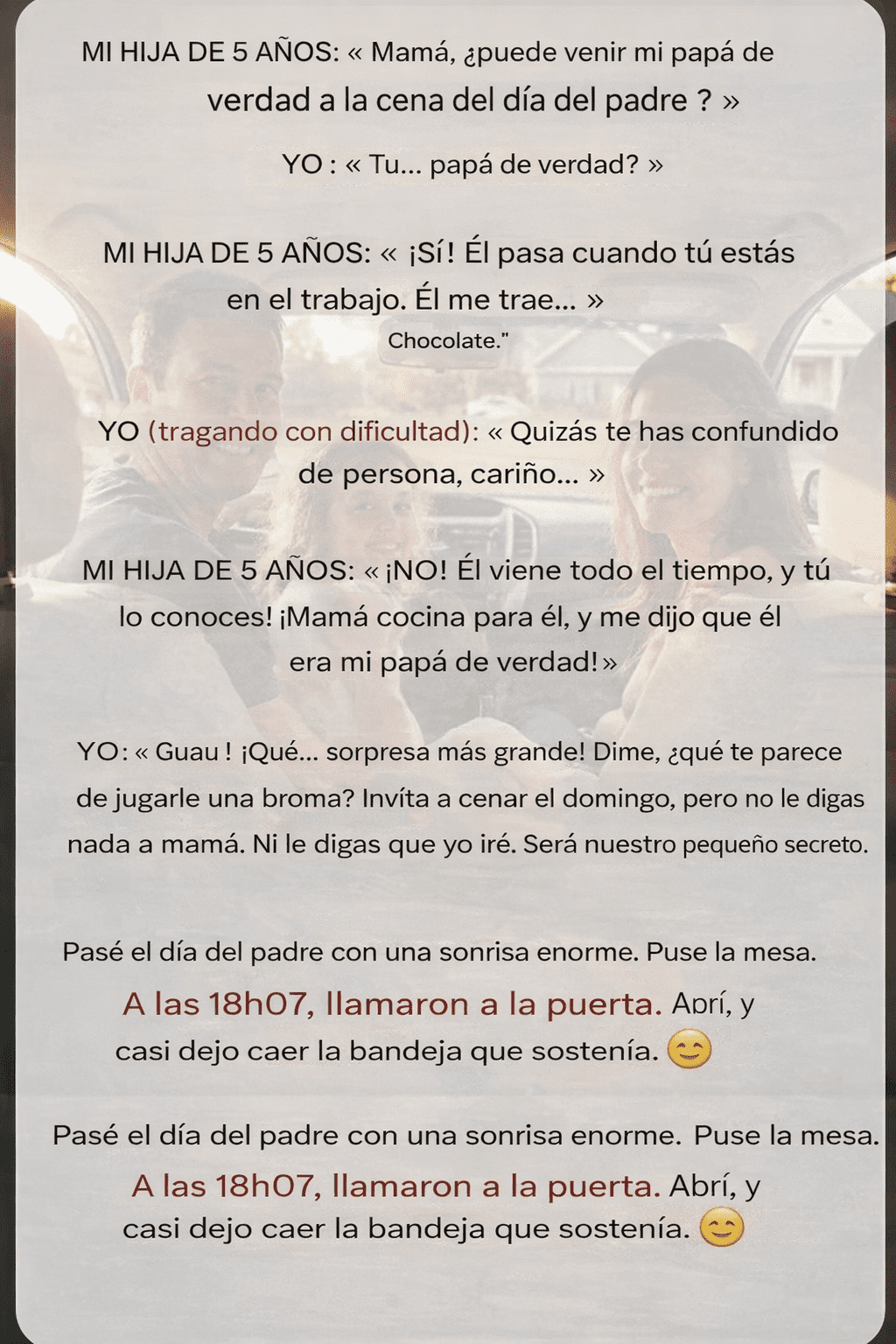La pregunta me atravesó profundamente. La abracé con fuerza y le dije la única verdad que importaba, una verdad que nunca cambiaría:
—Siempre lo he sido —le dije—. Y siempre lo seré.
Ella suspiró, como solo suspira un niño cuando se siente verdaderamente seguro. En ese momento, todo volvió a su lugar, no porque todo estuviera resuelto, sino porque nuestro vínculo había permanecido fuerte en medio de toda esa confusión.
No todas las historias familiares se desarrollan sin tropiezos. No todos los Días del Padre terminan con una foto perfecta. Pero a veces son los momentos inesperados los que revelan verdades que ni siquiera habías notado antes: verdades sobre la dedicación, la presencia y las decisiones silenciosas que moldean a los padres mucho más de lo que la biología podría hacerlo jamás.
Dentro de unos años, quizá Lily haya olvidado la pregunta que hizo o la tensión que siguió. Tal vez solo recuerde los girasoles, los panqueques y la seguridad reconfortante en los brazos de su padre. Y eso es suficiente. Porque, pase lo que pase aquella semana, salga lo que salga a la luz, y haya que reconstruir lo que haya que reconstruir una y otra vez, una cosa permaneció intacta:
Soy su padre. No por una prueba, no por un documento, sino porque estoy aquí.
Cada mañana. Cada noche. Cada vez que extiende la mano hacia mí.
Y nada —ni la confusión, ni los errores, ni las revelaciones— podrá borrar jamás esa verdad.